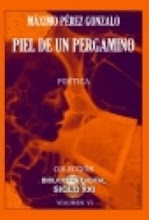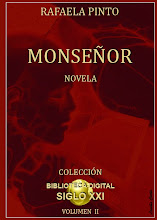Foto de Beatriz Morán

Eran de color ámbar salpicados de verde.
Al mirar las manchas amarillas que las farolas ponían en los charcos, el inspector Jorge Marques recordó los ojos desmesuradamente abiertos de la niña muerta. Aspiró profundamente el aire húmedo que olía a castañas asadas y, con un manotazo de la mente entrenada para sobrevivir a las trampas de la memoria, alejó la imagen de la niña desamparada en su muerte ultrajante.
Después de haber pasado doce horas seguidas ahuyentando sus demonios interiores y combatiendo los ajenos, el inspector había emergido de su trinchera y ahora atravesaba el jardín que se encuentra entre las dos calles que forman la Avenida de Entre Campos. Iba a tomar una cerveza en el Café Colombo en el que acostumbraba a parar al final de cada tarde, antes de irse a casa.
Vivía en aquel barrio desde sus tiempos de estudiante, en un apartamento que en su juventud había compartido –en un esfuerzo sin gloria para soportar la intrusión– con las dos mujeres que alguna vez tuvieron desempeño activo en sus fracasados intentos de ser feliz. No había propuesto matrimonio a ninguna de ellas porque el tipo de amor que tenía para entregar no llevaba el sello de garantía de amparo en la vejez: siempre había pensado que no habría de morirse de viejo y en su cama y que la muerte lo sorprendería en cualquier momento, a la vuelta de una esquina artera, en un callejón sin salida, en un bar de malamuerte o en el empedrado de adoquines del barrio de los traficantes de droga, y que llegaría luciendo en el filo de una navaja o latiendo en una bala alojada en su pecho. Por eso desistió de los inconvenientes de la vida en pareja en favor de fugaces encuentros con mujeres de vida fácil que le tenían estima porque él comprendía que sus vidas no eran fáciles, y acabó por quedarse con el número de teléfono de algunas de ellas, a quienes llamaba cuando quería y de quienes se despedía sin pena después de un amor urgente, respetuoso y sin ternura.
Tenía 45 años de soledad extraviada cuando, inesperadamente, llamó a su puerta una mujer cuya hermosura de gitana sólo consiguió recordar vagamente al mirarle el rostro desfigurado por la enfermedad. Traía de la mano una niña de unos cinco años. “La cuidé mientras pude” –dijo– “ahora te toca a ti: ya está en edad de ir a la escuela”. Le metió en la mano unos papeles arrugados, dejó en el suelo un hatillo, abrazó a la nena y cubrió su carita de besos, y se fue antes que la niña se percatase de que ella lloraba y de que él se recobrase del espanto.
Ahora su hija acababa de cumplir 18 años, vestía con estética “gótica”, tenía pasión por las motos y las historias policíacas, y nutría el insensato proyecto de ser Inspectora de la Policía Judicial, como su padre, el veterano inspector Jorge Marques.
Al llegar a casa la encontró recostada de lado en el único sofá de la sala, viendo la tele. La besó en la nuca rapada y metió los dedos en los mechones de su pelo estirado con gel, en un cariño desmañado. Casi nunca la besaba en el rostro porque no sabía dónde estaría el piercing más reciente y también porque últimamente ella siempre tenía la cara sucia con rímel. Notó que, como de costumbre, vestía completamente de negro. Él no solía emitir opinión sobre su aspecto que cambiaba frecuentemente conforme la moda y los amigos del momento. A él eso no le preocupaba: era la mejor alumna de uno de los más exigentes colegios de Lisboa, y estaba seguro que iba a tener un futuro brillante en cualquier profesión que eligiese. Eso sí que tenía importancia.
–¿Va todo bien, padre? –empujó su mano y compuso las mechas de cabello tiesas hacia arriba, que él había despeinado.
–Las cosas nunca van bien en mi mundo, pero pongamos que están cada día peor. ¿Cenamos? –gruñó mientras se dirigía a la cocina.
–Espérame un rato, estoy terminando de ver un documental.
Él sirvió la comida que la empleada que venía por las tardes a limpiar la casa solía dejar preparada, pero sólo puso los platos en el micro-ondas cuando ella se sentó a la mesa.
–Estás muy arrugado, campeón –observó María, haciendo enseguida una referencia chistosa a su aspecto de atleta desmelenado– ¿Qué pasa?
–Nada nuevo, lo de siempre. Además, estoy en plena forma, para eso entreno dos horas todos los días.
–¿Se trata de la niña? –preguntó limpiando con el dorso de la mano el bigote de leche con chocolate en su labio superior.
–¿Cuál niña? –Él se hizo el desentendido, no solía hablarle de su trabajo, aunque fuese difícil esquivar su curiosidad.
–La que encontraron en el jardín. Viene en la primera página de los periódicos, lo leí en el quiosco –aclaró, y luego se puso a hacerle preguntas, quería saber cuál fue el arma del crimen, en qué posición estaba la víctima, si había sido violada.
–Sabes que no hablo de los casos en los que estoy trabajando.
–Pues para mí que se trata de un crimen sexual, habrá sido violada y los periodistas aún no se enteraron. ¿Cuál fue el arma del crimen?
–No no fue violada. En cuanto al arma, aguarda a enterarte por los diarios, siempre hay fuga de informaciones, no hay nada que escape a los periodistas.
María lavó los platos sin parar de hablar del asesinato, mientras elaboraba teorías en voz alta por si al contradecirla él dejaba escapar algo. Él ya le conocía las mañas. La dejó hablar mientras se sumergía en sus interrogantes.
Era precisamente el arma del crimen lo que le perturbaba. La arteria carótida había sido cortada con una hoja de afeitar, probablemente insertada en un mango, un arma de fabricación artesanal. Sin embargo, lo que realmente le ponía todos los sentidos en estado de alerta era que en la semana anterior una mujer había sido asesinada de la misma manera, posiblemente con la misma arma, en una estación del Metropolitano. No había nada en común entre las víctimas: una niña de 13 años, una mujer de 35; una había sido encontrada en un jardín de un barrio central, la otra en la estación del Metro en la periferia; una era estudiante, la otra empleada en una aseguradora. Nada indicaba que las víctimas conociesen al asesino, no había sospechosos entre sus conocidos, y según informaciones de los familiares y amigos ninguna de ellas había mostrado comportamientos extraños ni realizado acto alguno fuera de lo normal. No obstante, el inspector Jorge Marques conocía los límites del acaso: sabía que la coincidencia de dos asesinatos en un breve espacio de tiempo con idéntica arma artesanal significa que el asesino es el mismo.
Quince días más tarde apareció la tercera víctima, una joven universitaria cuyo cuerpo fue encontrado en las inmediaciones de un centro comercial, con la carótida sajada por una cuchilla.
–Es un asesino en serie, dijo el doctor Mateus que había realizado la autopsia de los tres cuerpos.
El Inspector se sentó en la silla que el médico le indicó con un gesto de la cabeza.
–Sin embargo, el arma es lo único que une los tres casos –consideró– nada más caracteriza la actuación de un asesino en serie. Las víctimas no tienen ningún rasgo en común, ni tampoco hay un patrón en los escenarios, en la hora, o en la periodicidad de los crímenes. Y lo que es más insólito: no se verifica la motivación sexual o mórbida. El criminal mata y desaparece inmediatamente del local.
–Mata por placer –opinó el médico–. Él, que probablemente es un hombre a evaluar por la altura y fuerza empleada en la incisión, se aproxima a las víctimas por detrás y les secciona la carótida con un golpe pequeño, preciso, sin vacilación; no hay hendiduras en los bordes del corte.
–No existe en los anales de nuestra historia criminal ningún caso de un asesino que tenga placer en seccionar con una lámina la arteria de alguien con quien se cruza en la calle.
–Las motivaciones humanas son imprevisibles –sentenció el médico.
–Y yo necesito descubrir cuáles son las de ese individuo –dijo el inspector como si hablase consigo mismo, mirando a través de la ventana detrás del escritorio del doctor–. No se conseguirá probar nada contra un reo que no fue visto en el local del crimen, no está en posesión del arma y cuya relación con las víctimas no se logra establecer. Cualquier sospechoso que yo presente al Ministerio Público ni siquiera tendrá una acusación formal y si fuese a juicio sería absuelto. Debo atrapar a ese individuo en delito flagrante y para encontrarlo tengo que descubrir lo que lo impulsa a matar.
En esa noche llevó una copia de los informes a casa para analizarlos con tranquilidad. Tenía que encontrar el ángulo adecuado para estudiar el caso porque su experiencia le dictaba que la mayoría de las veces la solución estaba a la vista, bastaba con encontrar la perspectiva correcta desde donde observarla.
María se sentó delante de él, en la mesa de la cocina.
–¿Puedo leer?
–No.
–Pero no lo voy a comentar con nadie…
–Tú vete a ver la tele, ve a estudiar, ve a dar un paseo. No, pensándolo mejor, no sales. No vas a ir a ninguna parte en estos días. De casa al colegio, del colegio a casa.
Los ojos de María se abrieron desmesuradamente con la indignación.
–Quedé en ir al cine con mis amigos mañana por la noche y el sábado por la tarde tengo torneo de karate.
–Anula esos planes. No sales de casa –dijo con voz perentoria.
Al contrario de lo que él esperaba, María mantuvo la calma.
–padre, ese caso debe ser inusual, te está agobiando muchísimo. Te escucho dar vueltas en la cama por las noches y te levantas muchas veces, sé que no estás durmiendo como debes.
–Preocúpate de tus cosas y déjame tratar mis asuntos. Tengo que ver esos casos esta noche.
–¿Casos? ¿Cuáles casos? ¿No se trata del caso de la niña, que todavía no conseguiste solucionar? ¿Son las otras dos cuyos asesinatos vienen en los periódicos? ¡Cuenta, cuenta! –María ya alargaba la mano para agarrar una de las carpetas, sin poder contener la curiosidad– ¿Y qué tiene que ver eso conmigo y con la prohibición de salir a la calle?El inspector le quitó la carpeta de las manos y la miró duramente.
–Oye: hay tres crímenes y el mismo asesino. Alguien anda por la ciudad matando a personas sin razón aparente. No te quiero en la calle. Casa, colegio, casa, ¿entiendes? Vas y vuelves con tu colega que vive aquí en el edificio, como habitualmente.
–No hay crimen sin motivación –opinó María invocando su sabiduría adquirida en novelas policíacas y series de televisión, además de las informaciones que a lo largo de los años a duras penas iba arrancando a su padre después de que él solucionaba los casos y los cerraba.
El inspector Jorge Marques se llevó las manos a los ojos y los frotó lentamente para ahuyentar la fatiga, la dificultad en encontrar la punta del hilo en la maraña, la impotencia para descubrir al asesino e impedirle andar por ahí matando a gente común, gente como María, que salía de casa para ir a algún lugar donde no llegaba nunca porque un loco le cortaba la carótida en el centro de un jardín, en una estación del Metro, en una calle cualquiera.
–Pues para esos crímenes no encuentro motivo. Todavía no lo encontré –respondió pausadamente, abriendo una excepción a su principio de no discutir con la hija los casos en que trabajaba, súbitamente asustado por pensar que ella podía estar en peligro–. No hay conexión entre las víctimas y no se sabe cuál es la motivación del asesino.
–Placer. Los serial killer siempre matan por placer – sentenció María en tono de experta en la materia, enfatizando la palabra siempre y cruzándose de brazos sobre la mesa, sin quitar los ojos de los documentos desparramados sobre ella.
–No hay indicaciones de placer sexual o morbidez ni en la ejecución del crimen ni antes, pues todos los indicios apuntan en el sentido de que él no mata a personas conocidas, o por lo menos las víctimas no le conocían, por eso ni siquiera la preparación del crimen puede ser una motivación. Un asesino en serie o encuentra placer en perpetrar el crimen o lo encuentra en prepararlo. No hay más hipótesis. Y ése no prepara los crímenes porque no conoce a las víctimas, o ellas tendrían algo en común en su perfil. Aparentemente las elige al azar. En resumen: no sales a la calle hasta que ordene lo contrario.
Ella se levantó bruscamente y dejó la cocina; enseguida él la escuchó dar un portazo en su cuarto. Sabía que estaba furiosa pero le obedecería. Era obstinada en las discusiones, pero siempre terminaba cumpliendo sus órdenes. Intentaría convencerle para que le dejase salir, pero no lo haría sin su permiso.
Preparó un termo con café, llenó una taza y se sumergió en el análisis cuidadoso de los documentos. Sabía que lo que no se ve en la primera lectura de un proceso puede aparecer más tarde. Habría algo en las declaraciones de los familiares y conocidos de las víctimas que podría darle algunas pistas. Esas personas usualmente se encontraban en profunda depresión al prestar las primeras declaraciones, dejaban lagunas, era preciso descubrir esos vacíos y volver a interrogarlas después de algún tiempo; pasado el espanto inicial y cuando se hubieran acostumbrado al dolor podrían recordar detalles que en la primera audiencia se habían olvidado de mencionar. Tenía que haber algún elemento en común en el perfil de las víctimas, algo que llevó al asesino a matarlas, a ellas precisamente y no a otras personas. Tenía que haber. Y a él le correspondía descubrirlo.
María se paró en la puerta de la cocina, con la cara lavada y metida en su pijama de franela.
–¿Papá? Él no levantó la cabeza para mirarla. Sabía que venía a intentar convencerle para que le dejase salir y estaba decidido a ser inflexible.
–Oye, papá ¿y si él conocía a las víctimas en Internet?
La miró frunciendo la frente, sin mover la cabeza.
–Pueden no ser desconocidos, padre, solo que nunca se han encontrado personalmente. Dijiste que un asesino en serie puede encontrar placer en la preparación del crimen. Él preparaba las muertes. Tienes un típico serial killer.
–Siéntate –le dijo señalando la silla al otro lado de la mesa, mientras una luz nueva y diferente alumbraba todas sus conjeturas.
Ella le habló sobre el correo electrónico, las salas de Chat, el Messenger, los juegos RPG, las sesiones de Trivial.
–¿Qué me dices, campeón, no crees que mi teoría puede ser cierta? –ella tenía una sonrisa que le ocupaba toda la cara y se estiró sobre la mesa para darle un puñetazo de broma en el mentón– ¿No te parece que él conoció a las víctimas en Internet, planeó sus muertes, combinó encuentros con ellas y las asesinó fríamente conforme había premeditado?
–No lo sé, pero voy a revisar los procesos a la luz de esa perspectiva, volver a entrevistar a los familiares, enterarme si usaban ordenador y en ese caso confiscarlos para examinar los registros. No sé si tienes razón pero conseguiste convencerme de que es una posibilidad.
–Si quieres veo sus ordenadores contigo, padre. Tú no sabes navegar en Internet. Estás en la Edad de Piedra. Puedo saber en qué sitios se movían, qué páginas frecuentaban.
–Si tu teoría es cierta ya hiciste lo suficiente –él sonrió, enternecido y orgulloso, mirando su nariz donde brillaba una anillita dorada.
–Verás que aún vas a necesitar mis servicios –le respondió tirándole un beso de buenas noches con la punta de los dedos.
–Tengo funcionarios especializados en informática.
Ella volvió la cabeza hacia él antes de cruzar por la puerta:
–¿Y acaso tus funcionarios suelen frecuentar salas de Chat? En qué sitios andan? En los RPG sobre Harry Potter que es probablemente donde andaba la nena? ¿En las páginas donde encontrar pareja que es donde tal vez anduviese la empleada de la aseguradora? ¿O en las salas de juego donde andaría la universitaria? Si tus funcionarios entran en una de esas salas todos van a saber que llegaron espías y el criminal no volverá a entrar ahí. Ellos nunca van a descubrir al asesino en uno de esos lugares pero yo puedo encontrarlo, soy una de ellos.
–¿Andas por esas salas?
–Ando.
–¿Y conciertas encuentros con desconocidos?
–No, caramba, una tiene que explicártelo todo: no se hacen quedadas con desconocidos porque pueden ser asesinos en serie que atraen sus víctimas a través de Internet para cortarles la garganta con una hoja de afeitar –le hizo un guiño y se fue, riéndose, y dejando al Inspector con el mentón caído.
Todas las víctimas usaban ordenador. El inspector Jorge Marques volvió a recoger las declaraciones de los familiares y amigos y llevó los ordenadores para ser examinados por los especialistas de la División de Homicidios. Según le explicaron era posible acceder a la cuenta del usuario desde su propio ordenador, sobre todo si opta por tener la contraseña automáticamente vinculada al alias. Sabiendo el nombre de usuario bastaba con buscar en los diversos servidores para saber en cuáles de ellos tenía cuenta de correo, y aunque no fuese fácil acceder a los mensajes y enterarse de sus contactos tampoco era imposible.
Al inspector aquella se le figuró como una tarea gigantesca y alabó anticipadamente el trabajo que los técnicos iban a llevar a cabo, a pesar de saber que en principio les tomaría meses y podrían no obtener ningún resultado. Mientras tanto el “virtual killer” continuaría matando.
–Te muestro en mi ordenador cómo funcionan las cosas, papá –sugirió María– porque de otro modo nunca vas a llegar a ningún lado.Le enseñó a crear perfiles en diversos portales de Internet, a abrir cuentas de correo electrónico en los servidores, a registrar un NetPassport para comunicarse por Messenger y a moverse en los directorios de las salas de Chat.
Le propuso que la dejase usar las computadoras de las víctimas para descubrir sus contactos pero él se negó rotundamente, le dijo que los técnicos estaban tratando el asunto.
–Padre, di a los informáticos que intenten saber, a través de los correos, si frecuentaban alguna sala de Chat o si tenían algún amigo especial con quien conversaban en el mess. Las personas suelen comentar esas cosas con los amigos. No me parece que el asesino enviase un e-mail proponiendo un encuentro con alguien a quien tuviese la intención de matar. Probablemente quedaron a través del mess o en la ventanita del susurro.
–¿Ventana de susurro?
–Anda que yo te explico, papá. Te lo explico todo.
Cuando los técnicos informaron al Inspector que una de las muchachas frecuentaba una sala de chat donde se jugaba Trivial, él y la hija se pusieron a navegar juntos en el ordenador de ella.
–Mira, campeón, él está aquí, buscando la próxima víctima, observando cuales son los intereses de cada participante para tener un tema para contactar con ellas y ganar su confianza. Eso funciona de la siguiente manera: hay alguien que hace preguntas sobre hechos históricos, literatura, arte, actualidades, deportes, en fin, cualquier tema, y los demás responden, el que responda más rápido gana puntos. Es un pasatiempo. Hay aquí gente de los ocho a los ochenta años y con los más variados intereses. Ahora voy a llamar a alguien al susurro y verás como funciona esto.
María llamó a una muchacha que solía responder a preguntas sobre Historia, diciéndole que también era su área de estudios, le preguntó sobre sus lecturas, intercambiaron informaciones personales, conversaron un rato en tono amistoso, cerraron la ventana.
Y fue entonces cuando el Inspector Jorge Marques supo la manera por la cual el asesino había elegido a sus víctimas. Le faltaba descubrir quién era él, entre tantos nicks anónimos. Un hombre que trabajaba durante la semana en horario comercial, concluyó basado en el hecho de que las muertes ocurrieron en un sábado por la tarde o durante la semana después de las siete; adulto, tal vez entre 25 y 45 años, dedujo, por la frialdad y capacidad de ponderación de los detalles; alguien que usaba una cuchilla insertada en un mango, de la cual era fácil deshacerse inmediatamente después del crimen; que atacaba por detrás para que la sangre no le salpicase la ropa; que elegía locales públicos, por lo que no despertaba la desconfianza, pero aguardaba el momento en que no hubieran testigos; que observaba a sus víctimas, se les acercaba por detrás, sin hablarles, sin tocarlas, sin amenazarlas, sin mirarles a los ojos, y con un golpe rápido les cortaba la garganta y se alejaba rápidamente.
–Yo descubro quien es, padre. Voy a contactar con cada uno hasta que alguien con un perfil sospechoso me proponga un encuentro.
–Yo trataré el asunto. No te quiero involucrada en esa historia.
–No puedes hacerlo, padre, hay que conocer el lenguaje del SMS, estar habituado a enviar mensajes por el móvil para conocer las abreviaturas, además de saber los códigos de los emoticones, esa dinámica es demasiado complicada para ti.
El inspector miró la carita juvenil, consideró sus treinta años de experiencia en el área criminal, fue a buscar a las recónditas grutas del alma el coraje y la determinación, respiró hondo, dio una palmada en la espalda de la hija y dijo, como si hablase a uno de sus ayudantes:
–Vale. Vamos a atrapar al hombre.
María elaboró su perfil: se llamaba Rita, 18 años, vivía en el barrio de Campo Grande, sus padres tenían una imprenta y ella trabajaba con ellos. Describió su apariencia física verdadera, lo que suscitó críticas al inspector.
–No pasa nada, campeón, hay muchas chicas con el mismo aspecto, lo gótico está de moda.
Noche tras noche, con una perseverancia de corredor de fondo, María conversaba en la ventana del susurro con cada una de las personas que frecuentaban el Chat. Al principio el inspector se dejaba confundir por los indicios:
–Ese muchacho tiene 19 años, no es probable que sea el asesino.
–Puede tener 19 años o puede estar diciendo que tiene 19 porque yo le dije que tengo 18 –le explicaba la hija pacientemente– no se puede saber si nuestro interlocutor es hombre, mujer, adolescente, adulto, cual es su profesión o nivel cultural, al menos que hable lo suficiente como para dar una idea de quién es sobre la base de lo que opina y no sobre los datos que proporciona.
Con el paso del tiempo Jorge Marques dominaba el Trivial, el lenguaje de Internet y era capaz de detectar la falsedad de las informaciones con una acuidad que dejaba a María extasiada.
–¿Cómo puedes saber tanto sobre personas que no dicen casi nada de sí mismas?
–A mí me dicen, hija, estoy más preparado para lidiar con la mentira que con la verdad.
Sesenta y cinco días después del primer asesinato y quince días después del quinto –porque mientras tanto otras dos mujeres fueron muertas de la misma forma– un muchacho que usaba el nickname El Ángel, con quien María venía conversando desde hacía algún tiempo, y a respecto de quien el inspector tenía fuertes sospechas, le propuso un encuentro en la Estufa Fría del Parque Eduardo VII para el sábado siguiente. Padre e hija intercambiaron una mirada de ansiedad.
–Dile que no. Que no estarás en Lisboa el fin de semana.
María vaciló:
–No vamos perder esa oportunidad –le dijo mientras llenaba la pantalla de emoticones que representaban risas y saludos.
–Haz lo que te digo. Voy a atraparlo en mi territorio.
María obedeció.
Entonces el interlocutor sugirió que fuesen al cine. Preguntó si podían encontrarse el viernes por la noche, en la entrada del Metro en Campo Grande.
–Responde que puede ser el viernes por la noche en la puerta del Café Colombo, en Entre Campos.
El Ángel preguntó por qué.
–Dile que al final de la tarde tienes que ir ahí a entregar unas pruebas a un cliente de la imprenta.
La mirada de María corría de la pantalla al padre y de vuelta a la pantalla, logrando contener apenas el asombro por la rapidez y firmeza con que el inspector estaba montando la escena.
El Ángel preguntó quién era el cliente.
Le dijo que escribiera Librería Garrido.
En eso ya había pensado María; la librería quedaba en la planta baja del edificio donde vivían.
Él le preguntó si ella iría en Metro.
–En moto, indicó el padre.
Quiso saber cómo la reconocería.
–No podrás reconocerme porque estaré con el casco, –le dictó el inspector–. Dime tú como he de reconocerte.
El Ángel vaciló y no describió su apariencia.
–Dile que esté en la puerta del Café y que te haga una señal con la mano cuando te vea llegar.
El Ángel le dijo que al bajarse de la moto se quitase el casco. Entonces él le saludaría con la mano. Y cerró la comunicación.
María preguntó al padre cómo había sido posible montar aquella escena con tantos detalles y tanta rapidez. Él le respondió modestamente que su especialidad eran las escenas de crimen.
–¿Y qué debo hacer al llegar?
–Tú no estarás allá. Quien va al encuentro es una policía.
–Padre, mañana es viernes. ¿Dónde vas a buscar, en 24 horas, una policía con 18 años, estética gótica y una moto?
–Él no necesita verla, ella lleva el casco.
–El Ángel va a esperar que ella se lo quite para acercarse, padre. Si ve a alguien que no corresponda al aspecto que él espera encontrar no se aproximará. Debe haber mucha gente allí a esa hora, no vas a saber quién es él si no se me acerca. Además, no me va a cortar la garganta en público, va a intentar atraerme hacia un local desierto, probablemente hacia el jardín.
–Tú no vas. Ni hablar. Quítate de la cabeza esa idea descabellada.
Después de tres horas de discusión exacerbada el Inspector consintió en que su hija hiciera de cebo para el asesino.
Ella llegó en la motocicleta flamante que había pasado la tarde lustrando con esmero. Se detuvo en el medio de la calle, conforme el padre le había dicho que hiciera, ni junto a la acera del Café, ni junto al jardín del otro lado de la calle, sino en el medio de la vía, debajo de la farola, como el padre le había dicho. Se bajó por el lado izquierdo de manera que la moto quedó entre ella y el lugar donde estaría El Ángel, en la puerta del Café. Se quitó el casco y esperó. Él no estaba en la puerta. El padre le había dicho que se mantuviera mirando fijamente a la puerta, que no mirase hacia atrás, que no mirase hacia los lados, que no moviera la cabeza, sobre todo que no moviera la cabeza. Pero El Ángel no estaba en la puerta del Café. Pensó que estaría en el jardín, que iba a venir por una de las veredas oscuras y se aproximaría por detrás para cortarle la garganta, pero el padre le dijo que no mirase hacia ningún lugar y ella no miró. Al llegar no vio ni a su padre ni a nadie que pudiera identificar como un policía, aunque disfrazado, no era lógico verlos: deberían de estar escondidos. Ella estaba parada en el medio de la calle, sola, alumbrada por la farola, mirando a la puerta del Café. Su padre le había dicho que no mirase ni hacia los lados ni hacia atrás y que no moviese la cabeza, sobre todo que no moviese la cabeza. Ella no se movió. El Ángel no estaba en la puerta del Café. Iba a aproximarse por detrás y cortarle la garganta y su padre y los policías no tendrían tiempo para salir de sus escondrijos e impedirlo. Pero ella no se movió. Se quedó quieta, mirando hacia la puerta donde no había nadie. Pasaba algo raro en la calle: no había coches. Había personas dentro del Café, pero no afuera. El Ángel no estaba en la puerta del Café, estaba detrás de ella, iba a salir de una de las veredas del jardín y cortarle la carótida con una hoja de afeitar fijada a un mango. El padre le dijo que no se moviera, ella no entendía por qué, si el asesino no estaba a la puerta del Café es que estaba detrás de ella, pero su padre sabía lo que decía, era el inspector Jorge Marques, el más valiente de todos los hombres, el más audaz, el más sabio, el primero en su promoción en la Facultad de Derecho, el graduado más brillante del Curso Superior de Estudios Judiciales, el más apto en el curso de defensa personal, el que tuvo siempre la mejor puntería en el tiro, a pesar de que ahora estaba viejo y tal vez ya no tuviera la misma agilidad para esquivar los golpes, la misma firmeza en la mano, la misma precisión en la mirada. Él le dijo que no mirase hacia atrás ni hacia los lados y ella tenía la impresión de escuchar un ruido a su espalda, El Ángel se aproximaba para cortarle el cuello, el padre le dijo que no se moviera, él sabía lo que decía, era el inspector Jorge Marques, el que durante treinta años no dejó ningún caso por solucionar, no dejó escapar impune a ningún criminal a quien persiguiese, no se dejó engañar, no se dejó corromper, y ahora estaba viejo y tal vez ya no fuese el mejor en todo como siempre había sido, pero él le dijo que no se moviera y ella no se movió, e iba a ser como él, Inspectora de la Policía Judicial, e iba a prender a los criminales que cortan la garganta de las personas con una cuchilla de afeitar. El Ángel no estaba a la puerta del Café y ella escuchaba pasos a su espalda, él se aproximaba por detrás, había dicho que estaría en la puerta del Café y su padre le dijo que se quedase mirando a la puerta y no desviase la mirada y no se moviera, pero El Ángel no estaba en la puerta, estaba detrás de ella, y su padre no conseguiría salir a tiempo del escondrijo e impedir que le cortase la garganta. Podía detectar su proximidad, él estaba tan cercano que ya percibía su olor y escuchaba su aliento, sentía que el aire se desplazaba a cada movimiento suyo, estaba sacando la mano del bolsillo de la chaqueta, con la cuchilla fijada en un mango, estaba levantando el brazo para cortarle la garganta. Ella miraba al Café, El Ángel no estaba en la puerta, quien estaba allí era el inspector Jorge Marques, con un arma apuntada a su cabeza, él había dicho que no se moviera, ella no se movió, vio el brillo del arma en la mano de su padre y notó que algo pasó muy próximo a su rostro, como un susurro y un escalofrío, y sintió que detrás de ella un cuerpo caía al suelo.















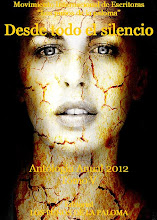











.jpg)