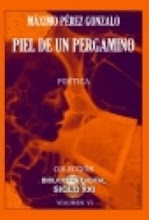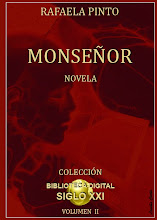Contemplaba su entierro con el pesar de quien se hubiese muerto sin querer.
No obstante, la muerte había sido una elección consciente.
Eso fue lo que me contó con los ojos empañados por las lágrimas, lo que hizo que esta vez le creyera inmediatamente. A los grandes novelistas hay que darles siempre el beneficio de la mentira.
Por resumir la historia relató que en un día de hastío, delante de la pantalla, decidió protagonizar a uno de sus personajes. No uno cualquiera sino su favorito, aquel que no tenía antagonista, por lo que consideraba esa novela un primor del realismo posmoderno. Es decir, no tenía un personaje físico como antagonista, el conflicto era garantizado por el arduo empeño del personaje principal en su ideal de libertad, igualdad y fraternidad, por decirlo de algún modo, puesto que consideró innecesario innovar en una fórmula consagrada.
Fue así como se presentó, paladín de los desahuciados, defensor de los obreros oprimidos, de los campesinos expoliados, de aquellos que padecían el hambre y carecían de justicia, todo expuesto con la exuberancia de su inventiva y la brillantez de su expresión en prosa narrativa y en poesía, sobre todo en poesía. Porque entonces se enteró de que además de su talento para la escritura creativa se expresaba con fulgor en pulcros versos, lo que despertaba una mezcla de adoración y envidia en los demás poetas y pseudo poetas que se reunían a su alrededor, suspirando unos y otros por la gracia de un comentario suyo, una palabra al menos, aunque se limitase a la dádiva de un insulto. Todo era mejor que soportar la hiel de su indiferencia porque a su alrededor giraban los planetas. Héroe de todas las batallas, hizo brotar la ferviente admiración de los varones y la pasión desvariada de las hembras. A todos y todas retribuía con igual generosidad poética y literaria.
Yo le escuchaba con interés y sin demasiada sorpresa porque conocía su talento y lo sabia capaz de tales hechos incluso en la vida real, más aún en el borrascoso ambiente de las virtualidades. Estaba a punto de aplaudir la originalidad de su presencia en el escenario virtual cuando me confesó que pese al éxito en el desempeño del personaje que él mismo había creado, hubo un momento en que la novela terminaba y no tenía cómo mantenerlo vivo después de la irremediable vuelta de la última página del libro. Por eso decidió morir.
Como el autor experimentado que era en esgrimir la pluma para dar vida, se esmeró en los entresijos de su muerte, de manera que se murió en gloria y pena. Gloria para él, pena para los demás que verdaderamente le estimaban, sobre todo para los que le habían elegido como blanco de las desenfrenadas devociones que suelen poblar las soledades virtuales. Dejó viuda, sin su ingenio y arte, a la larga multitud de sus afectos.
Fueron meses de duelo y condolencias, durante los cuales asistió con el alma plagada de compasión al sufrimiento que su ausencia causó en los seres que le eran queridos, compañeros, amigos y amantes. Con agradable sorpresa vio que desenterraban de los baúles de la memoria y del disco duro, relatos, cuentos, novelas y poemas que nunca había escrito, por dar continuidad a su existencia virtual y consolarse del abismo de la pérdida.
Había tenido el cuidado de dejar presente una heredera, personaje secundario de opacos contornos a él unida por lazos familiares confusos, destinada a preservar la herencia cultural y la influencia en los destinos de la trama a la cual ya no pertenecía.
Sin embargo, conforme explicó, la frágil tela del enredo sin el soporte de su presencia tendía a transformar una novela de personaje en una novela de episodio –o de espacios, aclaró citando Wolfgang Kaiser– debido a la dificultad de encaje en un género híbrido con contornos difusos, agravada por la ausencia del estrato fundamental que su protagonista representaba.
Poco a poco la satisfacción de saberse indispensable a la correcta perspectiva del cristal semiótico se fue transformando en pena de sí mismo, al leerse y sentirse tan amado y tan muerto, hasta que no pudo soportar el sentimiento punzante de que se echaba de menos de manera atroz.
Resucitó.
En ese punto del relato debo haber fruncido el ceño y arqueado las cejas mostrando mi resistencia a aceptar como verosímil la secuencia de los acontecimientos, porque se apresuró a explicarme –mientras encendía nerviosamente un cigarro en la colilla del que acababa de fumar– que no resucitó con el mismo personaje, sino con un personaje secundario. De la misma novela, me aclaró enseguida.
De manera que el nuevo protagonista fue presentado de modo que encajase perfectamente en el sustrato de la trama: era un amigo, casi un hermano, extraído de las páginas de donde había surgido el primitivo héroe, ahora muerto a los efectos de las realidades que había creado, pero vivo en la memoria de los que lo amaban y en las lucubraciones del narrador-protagonista, en el presente miserablemente reducido a tercera persona del singular. Antes así que muerto, concluyó.
La subtrama de transformación del personaje secundario le sumergió en un feroz desasosiego. Pálida imagen del protagonista principal, papel de calco del talante que ya no podía exhibir, faltaba genio al héroe privado de los referentes culturales de su arquetipo.
Casi no duermo de pensarlo, confesó. Ya me había percatado, por el temblor de sus dedos amarillentos por la nicotina, la inquietud de sus gestos, y una mueca que no le conocía, que a ratos le encogía la boca para el lado izquierdo en tirones sucesivos. Quise saber porqué no transformaba al personaje en alguien con quien se identificase plenamente. Respondió que no era posible: los seres que creamos tienen vida propia, aclaró.
Para más, los admiradores que habían mantenido viva la llama de la participación del muerto -en cuanto vivo- bajo la incandescente luz de los reflectores, tampoco se identificaron con el nuevo protagonista, hubo un quiebre del pacto de credibilidad entre autor y lector, de manera que poco a poco se alejaron, desaparecieron en la bruma virtual, dejando el intérprete a merced de transeúntes cuya permanencia de corta duración no bastaba para garantizar la curva ascendente del arco de transformación del personaje.
En suma: era infeliz. Sin capacidad de reafirmar o desestimar el espectro de su creación que tanteaba a ciegas entre lo irrelevante y lo esencial, en el presente se encontraba en un callejón sin salida.
Ése fue el breve relato que me hizo de lo que evidentemente era una larga historia. No disponía de tiempo para proseguir la conversación de manera que pagué la cuenta y salimos, no sin que hubiera notado que por primera vez no hizo mención de pagar o dividir el importe, tan sumergido se encontraba en el dilema que le consumía la existencia.
En la puerta nos despedimos. Bajó el ala del sombrero sobre la frente y levantó el cuello del sobretodo negro, a la vez que miraba furtivamente a ambos lados de la calle. Le vi alejarse en actitud solapada, caminando pegado a la pared, las manos en los bolsillos, los hombros encorvados, la cabeza inclinada, el mentón casi metido en el pecho, como si buscara pasar inadvertido entre la gente, anticipadamente juzgado por sí mismo y declarado culpable ante el juez de su consciencia.
En aquel momento tuve el vislumbre, casi certeza, de que otra vez había decidido asesinar al personaje.
Febrero 2009
No obstante, la muerte había sido una elección consciente.
Eso fue lo que me contó con los ojos empañados por las lágrimas, lo que hizo que esta vez le creyera inmediatamente. A los grandes novelistas hay que darles siempre el beneficio de la mentira.
Por resumir la historia relató que en un día de hastío, delante de la pantalla, decidió protagonizar a uno de sus personajes. No uno cualquiera sino su favorito, aquel que no tenía antagonista, por lo que consideraba esa novela un primor del realismo posmoderno. Es decir, no tenía un personaje físico como antagonista, el conflicto era garantizado por el arduo empeño del personaje principal en su ideal de libertad, igualdad y fraternidad, por decirlo de algún modo, puesto que consideró innecesario innovar en una fórmula consagrada.
Fue así como se presentó, paladín de los desahuciados, defensor de los obreros oprimidos, de los campesinos expoliados, de aquellos que padecían el hambre y carecían de justicia, todo expuesto con la exuberancia de su inventiva y la brillantez de su expresión en prosa narrativa y en poesía, sobre todo en poesía. Porque entonces se enteró de que además de su talento para la escritura creativa se expresaba con fulgor en pulcros versos, lo que despertaba una mezcla de adoración y envidia en los demás poetas y pseudo poetas que se reunían a su alrededor, suspirando unos y otros por la gracia de un comentario suyo, una palabra al menos, aunque se limitase a la dádiva de un insulto. Todo era mejor que soportar la hiel de su indiferencia porque a su alrededor giraban los planetas. Héroe de todas las batallas, hizo brotar la ferviente admiración de los varones y la pasión desvariada de las hembras. A todos y todas retribuía con igual generosidad poética y literaria.
Yo le escuchaba con interés y sin demasiada sorpresa porque conocía su talento y lo sabia capaz de tales hechos incluso en la vida real, más aún en el borrascoso ambiente de las virtualidades. Estaba a punto de aplaudir la originalidad de su presencia en el escenario virtual cuando me confesó que pese al éxito en el desempeño del personaje que él mismo había creado, hubo un momento en que la novela terminaba y no tenía cómo mantenerlo vivo después de la irremediable vuelta de la última página del libro. Por eso decidió morir.
Como el autor experimentado que era en esgrimir la pluma para dar vida, se esmeró en los entresijos de su muerte, de manera que se murió en gloria y pena. Gloria para él, pena para los demás que verdaderamente le estimaban, sobre todo para los que le habían elegido como blanco de las desenfrenadas devociones que suelen poblar las soledades virtuales. Dejó viuda, sin su ingenio y arte, a la larga multitud de sus afectos.
Fueron meses de duelo y condolencias, durante los cuales asistió con el alma plagada de compasión al sufrimiento que su ausencia causó en los seres que le eran queridos, compañeros, amigos y amantes. Con agradable sorpresa vio que desenterraban de los baúles de la memoria y del disco duro, relatos, cuentos, novelas y poemas que nunca había escrito, por dar continuidad a su existencia virtual y consolarse del abismo de la pérdida.
Había tenido el cuidado de dejar presente una heredera, personaje secundario de opacos contornos a él unida por lazos familiares confusos, destinada a preservar la herencia cultural y la influencia en los destinos de la trama a la cual ya no pertenecía.
Sin embargo, conforme explicó, la frágil tela del enredo sin el soporte de su presencia tendía a transformar una novela de personaje en una novela de episodio –o de espacios, aclaró citando Wolfgang Kaiser– debido a la dificultad de encaje en un género híbrido con contornos difusos, agravada por la ausencia del estrato fundamental que su protagonista representaba.
Poco a poco la satisfacción de saberse indispensable a la correcta perspectiva del cristal semiótico se fue transformando en pena de sí mismo, al leerse y sentirse tan amado y tan muerto, hasta que no pudo soportar el sentimiento punzante de que se echaba de menos de manera atroz.
Resucitó.
En ese punto del relato debo haber fruncido el ceño y arqueado las cejas mostrando mi resistencia a aceptar como verosímil la secuencia de los acontecimientos, porque se apresuró a explicarme –mientras encendía nerviosamente un cigarro en la colilla del que acababa de fumar– que no resucitó con el mismo personaje, sino con un personaje secundario. De la misma novela, me aclaró enseguida.
De manera que el nuevo protagonista fue presentado de modo que encajase perfectamente en el sustrato de la trama: era un amigo, casi un hermano, extraído de las páginas de donde había surgido el primitivo héroe, ahora muerto a los efectos de las realidades que había creado, pero vivo en la memoria de los que lo amaban y en las lucubraciones del narrador-protagonista, en el presente miserablemente reducido a tercera persona del singular. Antes así que muerto, concluyó.
La subtrama de transformación del personaje secundario le sumergió en un feroz desasosiego. Pálida imagen del protagonista principal, papel de calco del talante que ya no podía exhibir, faltaba genio al héroe privado de los referentes culturales de su arquetipo.
Casi no duermo de pensarlo, confesó. Ya me había percatado, por el temblor de sus dedos amarillentos por la nicotina, la inquietud de sus gestos, y una mueca que no le conocía, que a ratos le encogía la boca para el lado izquierdo en tirones sucesivos. Quise saber porqué no transformaba al personaje en alguien con quien se identificase plenamente. Respondió que no era posible: los seres que creamos tienen vida propia, aclaró.
Para más, los admiradores que habían mantenido viva la llama de la participación del muerto -en cuanto vivo- bajo la incandescente luz de los reflectores, tampoco se identificaron con el nuevo protagonista, hubo un quiebre del pacto de credibilidad entre autor y lector, de manera que poco a poco se alejaron, desaparecieron en la bruma virtual, dejando el intérprete a merced de transeúntes cuya permanencia de corta duración no bastaba para garantizar la curva ascendente del arco de transformación del personaje.
En suma: era infeliz. Sin capacidad de reafirmar o desestimar el espectro de su creación que tanteaba a ciegas entre lo irrelevante y lo esencial, en el presente se encontraba en un callejón sin salida.
Ése fue el breve relato que me hizo de lo que evidentemente era una larga historia. No disponía de tiempo para proseguir la conversación de manera que pagué la cuenta y salimos, no sin que hubiera notado que por primera vez no hizo mención de pagar o dividir el importe, tan sumergido se encontraba en el dilema que le consumía la existencia.
En la puerta nos despedimos. Bajó el ala del sombrero sobre la frente y levantó el cuello del sobretodo negro, a la vez que miraba furtivamente a ambos lados de la calle. Le vi alejarse en actitud solapada, caminando pegado a la pared, las manos en los bolsillos, los hombros encorvados, la cabeza inclinada, el mentón casi metido en el pecho, como si buscara pasar inadvertido entre la gente, anticipadamente juzgado por sí mismo y declarado culpable ante el juez de su consciencia.
En aquel momento tuve el vislumbre, casi certeza, de que otra vez había decidido asesinar al personaje.
Febrero 2009










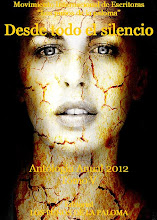











.jpg)