
Dedicado a Juan Sorroche.
Juana constató que Diciembre había terminado de devastar el jardín agotado por las orgías de la primavera. Miraba el tributo de flores marchitas y hojas herrumbrosas que su jardín pagaba al verano, pensando que era tiempo de cortar las flores viejas, extirpar las hojas enfermas y abonar la tierra. Con las dosis precisas de amor y fungicida las plantas volverían a brotar muchas veces, hasta que ella las dejase dormir en paz su sueño de invierno. Pero esta tarde no le apetecía cuidar el jardín. Todavía podía disponer de una hora antes de ir a buscar a los niños a la escuela y decidió aprovecharla para crear su perfil en el directorio de participantes de Internet.
Delante del ordenador que el marido le había regalado por su cumpleaños, nuevo como un barco que nunca navegó, ella misma marinera inexperta en tan largos horizontes, singló en un mar de chips rumbo a un puerto más allá del fin del mundo.
Se demoró recorriendo las páginas y se detuvo en la presentación de un perfil que le despertó la curiosidad. Leyó: Escritor busca lector chileno. Los datos informaban que su nombre era Diego Royas, tenía 45 años, era divorciado, residía en Estocolmo. Sonrió a la vista de la coincidencia, roya era el nombre del hongo que acababa de ver en sus flores.
En ese momento notó que era tiempo de desconectarse e ir a sus quehaceres. Rápidamente llenó los espacios en blanco para registrar su perfil: Juana. 33 años. Viña del Mar. Chile. Iba a cerrar el ordenador cuando, en un impulso, volvió al perfil de Diego Royas y presionó la tecla para enviar un mensaje. Escribió: Lectora chilena busca escritor. Envió el mensaje y se quedó mirando de soslayo la pantalla del ordenador, con una travesura colgada de las pestañas.
Salió para recoger a los niños a la escuela, pasó por la casa de la suegra y se detuvo en el supermercado, tal como hacía diariamente. Se había vuelto una mujer de hábitos fijos desde que constató que la ventaja de las rutinas es que una no tiene que pensar en ellas: podía ocupar la mente con otras cosas mientras administraba la repetición de lo cotidiano.
En el camino pensaba que había sido atrevida por enviar aquel mensaje. En otros tiempos, cuando aún frecuentaba la escuela, la lectura había sido la pasión que poblaba el espacio entre sus pies y el horizonte. Llegó a cultivar el sueño de escribir algún día y se atrevió a garabatear algunos poemas y textos de prosa poética. Después la vida tomó otro rumbo y la literatura fue relegada al sofisticado plano de las cosas superfluas. Al terminar el bachillerato había iniciado un curso de Administración, que dejó a medias para casarse y no lo retomó a pesar del propósito siempre pospuesto de volver a estudiar y ejercer una profesión. Su marido no se oponía a que ella trabajase, pero le aconsejaba esperar a que los niños estuviesen más crecidos. Aunque su lenguaje sencillo de mecánico no le permitiese expresarse con sutileza, Juana traducía en su foro íntimo que a Pedro le gustaba que ella posase su disponibilidad afectiva sobre el mantel de la mesa, las sábanas del lecho, el césped del jardín. Le decía que el papel que ella desempeñaba como madre de familia era muy importante. “Hay que cuidar la vida”, le repetía muchas veces. Y ella se había acomodado a las rutinarias certidumbres, dedicada a satisfacer las necesidades de la familia, entretenida con sus quehaceres domésticos. Se ocupaba de cuidar la vida.
Rita, su hermana menor, soltera, independiente y bien situada, ejerciendo abogacía y otras aventuras en Santiago, solía bromear: “Ten cuidado”, le decía, “estás desarrollando vocación de Madame Bovary”. Y Juana pensaba en Emma, de Flaubert, que buscaba ver a lo lejos cualquier vela blanca en las brumas del horizonte.
No tuvo que esperar demasiado por la respuesta de Diego Royas. Pasados dos días recibió un e-mail en que se presentaba como un chileno que hacía veinte años había emigrado a Suecia por huir de la dictatura y ganaba su sustento haciendo traducciones y escribiendo para publicaciones de las colonias de inmigrantes hispánicos. Le decía que había escrito una novela, la estaba revisando, y quería la opinión de un lector compatriota para estar seguro de que lo que expresaba llegaría al corazón de los chilenos. Los recuerdos de su juventud vivida en Santiago eran el tema de la novela. “Lo que pretendo” –le escribió Diego– “es que los lectores entiendan cómo es Santiago vista por quien está ausente desde hace veinte años, quiero que sepan por cuánto tiempo se puede llevar una ciudad en el corazón”. Esa frase despertó un acorde en algún horizonte remoto cuyo rumbo Juana había olvidado en su mapa mental.
Esa misma noche, entusiasmada, imprimió el primer capítulo de la novela que Diego le enviara por e-mail. Se acostó en el diván donde Pedro estaba sentado mirando la televisión, acomodó los pies sobre sus piernas y se dispuso a leer mientras el marido le masajeaba los pies.
La novela se titulaba “Luna peregrina”, y decía en el inicio: Santiago, cuando vuelva a pisar tus calles, ni tú ni yo seremos los mismos y tal vez no nos reconozcamos. Mas yo te contaré como te veía cuando aún traía un niño en el pecho y todavía era capaz de compasión.
Juana no pasó de la primera página porque las manos de Pedro acariciaban sus piernas; él la llevó para el cuarto, pues nunca arriesgaría a que los hijos les sorprendiesen en el acto sexual. Cuando él terminó su amor ansioso y apresurado, ella todavía iba a medio camino en una excitación confusa y mal administrada pero, como de hábito, no le importó. Desde hacía mucho tiempo los ángeles habían huido del lecho donde ella acostaba sus fantasías. Consideraba sus desencuentros de ritmo en la danza conyugal como consecuencia de la costumbre de vivir en pareja y, por temperamento o desidia, decidió dar mayor importancia a las ventajas que a los inconvenientes del matrimonio.
Se levantó de la cama y en puntillas se fue a la sala a leer el primer capítulo de la novela de Diego. Después se quedó sentada en el sofá, mirando a la pared, abrazada a las hojas de papel, intentando descubrir lo que estaba sintiendo para poder decírselo. Pero no conseguía coordinar las ideas, ocupada en ahuyentar con los párpados las mariposas que aleteaban alrededor de sus sensaciones más primitivas.
En la crudeza de las carencias de Juana las páginas de Diego eran mareas vivas en noches de plenilunio. Recorrió con él su geografía de sorpresas, los océanos esféricos, las estrellas que centelleaban en otras latitudes, las cordilleras majestuosas que bordeaban el Pacífico, los árboles de los bosques escandinavos con sus ramajes de hielo. Al norte y al sur de las sensaciones que él describía encontró sabor de ternura antigua, sensualidad de felino, melancolía de exilio, mujeres, libros, preguntas, aroma a fruta madura, orgasmos rememorados con verbos en participio. Flotando en la luna alta, danzando en marea llena, Juana leía sientiendo que un asombro cálido y placentero se acomodaba en su pecho. Y a veces desbordaba.
Establecieron un método de trabajo y con el paso de las semanas entre ellos fluía un diálogo elocuente en el cual se encuadraban y complementaban. En un pasaje del libro él decía: "al despertar me asomé a la ventana y sentí el aroma del hielo subiendo desde la acera" y ella le preguntó a que olía el hielo. Él respondió que olía a blanco. Juana buscó en sus recuerdos olores que le hiciesen recordar el blanco, luego volvió sus pensamientos al revés, rescató memorias blancas que le recordasen aromas, y le dijo que el hielo olía a sábana recién lavada. Él añadió una frase: ensucié la sábana recién lavada de las calles con las huellas del exilio…
Dialogaban sobre la novela mientras el verano envolvía a Juana en olas de sopor y en el invierno de Diego el mundo se cubría de nieve. Entre los comentarios intercalaban mensajes en que se relataban, se compartían, y los e-mails se cruzaban instantáneos, urgentes, propalando carencias, cargados de una ansiedad a la que ellos llamaron “hambre de saber quién eres”.
Joana sintió que de la mano de Diego desarrollaba sentidos paralelos, en sus pensamientos nacieron ojos, boca, oídos, piel. De pronto ella vivia en mundos equidistantes que se barajaban delante de su mirada atónita y feliz. Veía lo que nadie más era capaz de ver.
En una mañana en que el sol abrasaba el césped y hacía estallar las hojas de los abedules, ella estaba limpiando los vidrios de la ventana y cayó en la cuenta de que afuera el mundo estaba cubierto de nieve. El suelo era de un blanco luminoso y de los ramos de los árboles hilos de hielo pendientes brillaban como cristales. Miraba extasiada el paisaje helado que se extendía más allá de su jardín, cubría la acera y los tejados de las casas vecinas y llegaba hasta tan lejos cuanto su mirada podía alcanzar. Pero de paronto su atención fue atraída por el movimiento brusco de algo que caía pesadamente del castaño delante la casa. En un átomo de tiempo volvió a la realidad y corrió hasta el jardín donde su hijo más pequeño yacía en el suelo. Habituada a los tumbos de los hijos no se sobresaltó, levantó el niño en sus brazos, lo llevó para adentro, limpió con agua oxigenada las rodillas lastimadas, le puso mercurocromo, le besó las heridas para que se curaran pronto y se quedó sentada, con el niño anidado en su regazo, mirando a través de la ventana el jardín arrasado por el calor, que hacía poco, con sus ojos de ver más allá de su vida, ella había contemplado cubierto de nieve.
Cuando su hermana vino a pasar con ella las fiestas de Navidad y Año Nuevo, Juana le dijo que se estaba enamorando de un hombre a quien había conocido en Internet.
–No hay problema –le dijo Rita con la desenvoltura habitual–, en Internet no sucede nada. Peor sería si estuvieras enamorada del vecino.
–¿No te parece ridículo un amor virtual? –preguntó Juana con una mirada ansiosa en búsqueda de aprobación para los desvaríos de su discernimiento.
–Las ilusiones nunca son ridículas –retrucó Rita–, sólo las realidades pueden serlo.
Juana reclamó por la poca importancia que la hermana parecía atribuir a su problema, pero Rita estaba decidida a sosegarla.
–Dime, Juanita, ¿esa historia tiene solución?
–No –asumió Juana que ya había tenido tiempo de reflexionar sobre la distinción entre el real y el virtual–, no tiene solución posible.
–Entonces no es un problema –le garantizó la hermana con una lógica que a Juana le pareció imbatible–: sólo existe problema cuando existe solución. No habiendo solución no hay problema.
-¿Si no es un problema entonces qué es? –preguntó buscando encontrar alguna esperanza para su desconsuelo.
-Entonces no es nada…
Pero Juana notó que de pronto la voz de Rita se volvió vacilante y vislumbró alguna preocupación en los ojos de la hermana. Adivinó que ella tendría algo más que decir. Por eso insistió:
-¿O…?
-O es una tragedia.
Antes de partir para Santiago, mientras el cuñado le guardaba las valijas en el maletero del coche, le murmuró al oído:
–No tengas remordimientos por algo de lo que no tienes culpa.
Juana terminó por pensar que tal vez Rita tuviera razón, no merecía la pena encharcarse en melodramas íntimos cuando en verdad su pasión por Diego no había cambiado siquiera un milímetro de lugar los pilares de su vida. Todas las cosas estaban correctas, como siempre habían estado, los niños de buena salud, Pedro llevando su taller mecánico y arreglando con sus manos hábiles todo lo que se averiaba en la casa, las cosas sagradas debidamente posadas en el altar doméstico, el sexo sin placer, la alegría por hábito, el futuro con contornos garantizados, el proyecto del barco, el seguro contra todos los riesgos, la comida en la mesa, el horizonte al alcance de la mano. Y ella presente, para cuidar la vida.
La primera vez que Juana vio a Diego, ella estaba sentada en la playa, mirando a los niños que jugaban con su padre en el agua. Ella lo vio salir del mar y caminar en su dirección. Él se acostó a su lado, en la arena. Ella no dijo nada. Se tumbó para atrás, cerró los ojos, y se quedó quieta escuchándolo a tararear la Balada de un Loco. Apenas respiraba por temor a romper el momento que su deseo había materializado.
Después de ese día se habituó a verlo por la casa, andando por el patio mientras ella regaba las plantas, sentado a la mesa de la cocina cuando ella preparaba la cena, acostado a su lado en el lecho en las noches mansas de verano. Sus silencios conversaban con él. Lo llevó cogido de la mano para ver los nidos que las golondrinas habían construido en el entretecho de la casa, le avisó de que se aproximaba una tempestad cuando el viento se inmovilizó sobre el tejado y el olor de los jazmines se volvió insoportable, y cuando el suflé que ella preparaba para la cena se desmoronó le dijo: –Fue culpa tuya.
Al principio él no le respondía, pero en la tarde en que ella lo llevó a la baranda y le enseñó las begonias que, embriagadas de verano, estrangulaban los propios tallos, él le dijo:
–Las begonias estrangulan los tallos para no ahogarse en su propia savia.
Y Juana pensó en la tragedia de las cosas que no tienen solución.
De ese modo ella se habituó a compartir con él sus más recónditos pensamientos, le contaba todas las cosas y ponía mucha atención en lo que él le decía. Con el paso de los días le pareció natural andar por la casa conversando con un hombre que tenía siempre los brazos enlazados a su cintura. Pero no permitía a Diego sentarse a la mesa con la familia en las comidas. En esas ocasiones lo guardaba en el fondo del corazón, en un lugar donde ni ella pudiera encontrarlo si lo buscase mientras el marido y los hijos, como de hábito, hacían planes para la compra del barco que, desde hacía dos años, Pedro ahorraba para adquirir. En su tiempo Juana también había soñado con el barco en que habrían de navegar por la cuesta del Pacífico, pero eso fue antes de que hubiera aprendido a vivir también en el envés de los espejos.
Un día ella estaba en la cocina preparando una comida cuando Diego, que solía estar sentado allí cerca, conversando con ella en sus pensamientos, se levantó y se acercó a ella por detrás. Apañó su pelo descubriéndole la nuca y la oreja y enterró la cara en su cuello mientras sus brazos la enlazaban por la cintura. Después besó a sus hombros con besos alegres y húmedos y empezó a levantarle la falda, muy despacio, hasta que ella se quedó con las piernas descubiertas y las manos de él encontraron su sexo. Juana abandonó lo que estaba haciendo y se fue al cuarto, se acostó en la cama y dejó que Diego la acariciara con las manos que ella conocía de memoria por mucho leerlas y con las palabras que ella lo ayudaba a inventar. Gozó un placer demorado y sin angustias. Después pensó: “hay muchas formas de amar”. Besó la foto de Diego que ella guardaba celosamente en el cajón de sus ropas, se duchó rápidamente y volvió a la cocina para terminar de preparar la cena.
En medio a la novedad de sus pecados recién estrenados y la certidumbre de que el amor necesita brazos y piernas, boca y piel, sudor, saliva, y esperma, además de las palabras, Juana se sumergió en un desasosiego permanente. Devastada por la añoranza de alguien con quien nunca había estado, atormentada más por lo que no quería saber que por lo que no sabía, asumió que la vida se había transformado en un mar de improbabilidades y en su mente las imprudencias florecían salvajemente.
Por aquellos días Diego fue a Rusia y al volver le pidió su dirección postal para mandarle un regalo que le había comprado. Dos semanas más tarde recibió por correo una de aquellas muñecas rusas llamadas Matrioshkas, en madera pintada, que contienen cinco muñecas, unas dentro de las otras. Junto a ella venía una carta donde él decía: “Estás en mí como esas muñecas están unas dentro de las otras, por más que me desnude de todas mis realidades, debajo de cada camada, y hasta el fondo, siempre estás tú”. Y ella supo que él también la quería.
Esa constatación la sumió en tal estado de desasosiego que decidió hacer una limpieza general en la casa, barriendo todos los recodos, vaciando los armarios, puliendo maderas, revolviendo baúles. De la azotea al garaje nada escapó ileso de su frenesí de limpieza. Ahuyentaba con las manos las ráfagas de pájaros del pensamiento que le distraían la sensatez y parpadeaba repetidamente para apagar las estrellas de su mirada mientras baldeaba el piso de la baranda, colgaba del tendedero las colchas y cobertores, frotaba los muebles, aspiraba las alfombras, y era tan frenética su furia de limpiezas que Pedro le dijo que parase y le preguntó si quería ir a pasar el fin de semana en Santiago, puesto que sería el cumpleaños de su hermana. Juana tuvo ganas de besarle las manos de pura gratitud. Llenó el frigorífico de comida congelada, puso notas en los armarios sobre lo que los niños habrían de vestir en cuanto estuviera fuera, pegó papeles con instrucciones por toda la casa y envió un e-mail a Diego preguntándole si quería que ella hiciera algo en Santiago, pues tal vez él desease algún material para su libro. Él respondió que quería una fotografía suya en cada esquina.
Juana arrastró a su hermana por la ciudad haciéndose fotografiar en todos los lugares pintorescos, delante los monumentos, detrás de las macetas con flores, en medio de los jardines, a la puerta de las tiendas, en los peldaños de la Iglesia de San Francisco, abrazada a los árboles del Parque O’Higgins, en los paraderos de Santa Lucía y San Cristóbal, en las esquinas, en las fuentes, en las avenidas. Fue a un barcito llamado “El amor nunca muere”, en Plaza Ñuñoa, donde comió una ensalada llamada Ilusión y cuando salió y vio la luna llena brillando alta en el cielo recordó un pasaje en el romance de Diego en que él se admiraba de que la luna no se cayera sobre la Metropolitana de Santiago. Entonces se puso a llorar en medio de la calle. Sin embargo al día siguiente, cuando hacía el viaje de retorno a Viña del Mar, cargada de recuerdos de algo que nunca había vivido, volvió a enviar su pensamiento para que recogiera la imagen de Diego y lo sentó a su lado para conversar con él durante el trayecto porque acababa de enterarse de que no había otra persona en el mundo con quien quisiera compartir los argumentos que elaboraba según la estructura que fuese más útil a sus espejismos.
Mientras miraba por la ventana el paisaje que, al fin y al cabo era todo lo que tenían en común, él le explicó que la distancia física entre dos personas no importa realmente.
–Hay personas que viven bajo el mismo techo y están tan alejadas que ni siquiera consiguen escucharse cuando se hablan –le dijo.
Ella le preguntó:
–¿Y tú crees que ese razonamiento estéril me sirve de consuelo?
–No –respondió Diego–, pienso que lo que debemos buscar no es el consuelo sino el coraje.
En el mes siguiente Diego le escribió que había terminado la revisión de su novela y que estaba intentando contactar editores en Santiago para conseguir la publicación.
El otoño se aproximaba, con sus colores grises, su luminosidad sedosa, su cortejo de rituales melancólicos que ablandan el alma de los que no se agasajan contra las ternuras inverosímiles. El viento silbaba en las ramas de los abetos, las hojas doradas de los abedules bailaban sobre el césped, y en el día 19 de Marzo –como todos los años– las golondrinas emigraron para California.
Cuando, en la misma semana, los hijos fueron para un campamento y su ordenador tuvo una avería y ella lo mandó a arreglar, la añoranza que sentía de los niños y la angustia por pasar tantos días sin noticias de Diego, hicieron que se sintiera perdida en ambos mundos paralelos en que su vida se desarrollaba.
Una tarde en que sentía de manera más aguda la perversidad de la ausencia, ella encendió la chimenea, aunque el frío todavía no fuese intenso, y anidada en un sillón junto del fuego, miraba el júbilo de las llamas mientras conversaba con Diego.
–Es increíble como el espacio y el tiempo tienen diferentes significados en el mundo virtual y en el mundo real –le dijo.
Él había empezado a explicarle que en la vida somos seres biológicos y en la red somos seres bioculturales, cuando ella oyó llamar a la puerta y le interrumpió:
–Espera, llaman a la puerta, vuelvo pronto.
No esperó a que él le respondiera porque la ventaja de mantener con Diego los diálogos que su imaginación arquitectaba al sabor de sus antojos era que podía hacer el interlocutor desaparecer conforme sus disponibilidades.
Aun así se diigió al zaguán contrariada por haber sido interrumpida en un momento en que se iba a dedicar a analizar con Diego los contornos de sus irrealidades compartidas.
Abrió la puerta y Diego estaba frente a ella.
Cerró la puerta rápidamente. Respiró hondo. Pasó las manos por la cara. Volvió a abrir la puerta. Él continuaba allí. Y sus ojos le sonreían.
Ella sabía exactamente lo que debía hacer: debía saludarlo, estrecharle la mano o abrazarlo, decirle lo contenta que estaba de que él estuviera allí, que apenas podía creer que lo estuviera viendo después de ansiar ese momento por tanto tiempo. Debía invitarlo a entrar, preguntarle si él venía a Chile para contactar algún editor interesado en publicar su libro. Sí, por cierto debía invitarlo a entrar, ofrecerle una bebida, decirle que se quedase para cenar. Sobretodo debía sonreír, en respuesta a la sonrisa en sus ojos. Ella lo sabía. Sabía exactamente lo que debía hacer. Pero no lo hizo. Se quedó estática y silenciosa, los brazos caídos, los ojos llenos de él, hecha de sal, espanto y piedra.
Entonces, de pronto, ella se enteró de que estaba en sus brazos. Se sintió metida dentro de su abrazo fuerte, con la cabeza enterrada en su pecho cálido, podía escuchar su corazón latiendo y sentir su olor a pino bravo después de la lluvia. Abrió los ojos y, a la altura de su mirada, vio la curva de su mentón, el recorte sensual de sus labios, los dientes muy blancos, y, más arriba, los ojos negros y hondos que sonreían. Volvió a cerrar los ojos y lo escuchó decir con la boca junto a su oído: –Vine a buscarte, Juana, vine por ti, para llevarte conmigo.
Cuando sintió que los labios de Diego estaban pegados a su rostro y deslizaban en dirección a su boca se le ocurrió que quería morirse de repente, para que el último instante de su vida fuese aquella boca que ahora se unía a la suya, y la mojaba y la acariciaba y la mordía sin lastimarla. Sintió que él cerraba la puerta tras su espalda y la empujaba contra ella, el peso de su cuerpo amasando el suyo, su presencia inundando sus venas con una sangre que antes no corría allí. Se desnudaron con manos frenéticas, se tocaron con dedos de espuma, se miraron con ojos de hambre, se sumergieron el uno en la piel del otro, y navegaron juntos en un océano abismal, entre peces plateados y corales luminosos, diciendo a la vez todas las palabras tantas veces escritas y que ahora la voz hacía verdaderas. Sudando nostalgias por los poros húmedos, despedazando distancias con las uñas, rasgando el tiempo con los dientes, se ahogaron juntos en un abismo revestido de terciopelo azul oscuro.
Después se quedaron largo tiempo tumbados en la alfombra y sumergidos en el juego de luces y sombras que la tarde diseñaba en el suelo, sin conseguir despegar los ojos, las manos, los cuerpos, queriendo en un instante verse enteros y por partes, tocar cada centímetro de la piel y del alma, saber todo, contar todo, hablando de todas las cosas que ya se habían dicho mil veces en un universo paralelo hecho de silencios irreales.
Juana cayó en la cuenta de que estaban desnudos, acostados en el suelo de la sala, cuando oyó el coche de Pedro entrar en el garaje. Sin decir una palabra trataron de vestirse rápidamente y estaban parados uno delante el otro, con las ropas, el cabello y el desespero en completo desaliño, las miradas perdidas en el desorden de las sensaciones sin rienda, cuando Pedro asomó a la puerta de la habitación. Les miró por algunos segundos con una mirada intensa y dolorida, luego les volvió la espalda y se alejó sin una sola palabra.
Más tarde Juana recordaría vagamente las palabras con que había explicado a Diego que no se iría con él y que debería irse y no volver jamás. También habría de recordar, pero eso con bastante nitidez, las manos silenciosas que parecian nacer de sus ojos y que intentaban asegurar y retener a la silueta de Diego cuando él se alejó por la vereda de castaños. Y recordaría que su alma se arrastraba tras sus pasos. E iba de rodillas.
Constató que no había siquiera un centímetro de su vida que no le doliese, aun así cerró la puerta, atravesó la casa y fue hasta al patio donde Pedro se estaba parado, pareciendo no mirar a parte alguna. Ella se puso delante de él, para que pudiera verla, como si le dijera: estoy aquí.
–¿Te vas con él? –le preguntó Pedro. Y Juana supo que su marido se había percatado de que en los últimos meses su brújula había enloquecido y ella vivía dividida en dos, su unidad perdida, su norte desencontrado.
–No –Juana respondió–, me quedo aquí contigo, cuidando la vida.
Después volvió a su sillón junto a la chimenea donde el fuego se había extinguido y se quedó allí hasta que cayó la noche, sintiendo que su alma se enrrollaba en sí misma. Cuando la conciencia de su presencia física en el mundo real empezó a recobrar la forma, Juana recordó las flores de las begonias que estrangulaban sus tallos para no ahogarse en la propia savia.








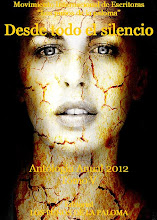













.jpg)
















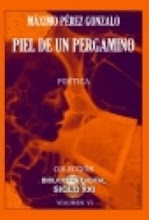



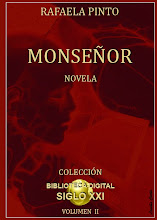

















2 comentarios:
Tania...bello, descarnado, sentido, una realidad de muchas(os). He sentido que se me desgarra la piel al ver plasmadas tus palabras, tus letras, tus frases... muchas sensaciones en mí. Me quedo con la sensación de que entras en mi alma y rasguñas mis heridas que han quedado en ésta cruel batalla "virtual".
Soy una guerrera lastimada y aún no recuperada.
Gracias por la belleza de tus palabras.
Elisa
Estimada y admirada Elisa Golott, con el corazón hecho una fiesta saludo tu presencia en mi página y agradezco tu entrañable comentario. Me alegra saber que mis letras llegaron hasta tus íntimos sentires. Tu aprecio me honra.
Gracias por haber estado aquí.
Publicar un comentario