
Vengo a hablar de Luciana y de la mortalidad de las horas. Algún día tengo que decirlo, aunque sea contarlo a una hoja de papel, a pesar de que yo no sé expresarme por escrito, sólo sé de números y de cuentas y de silencios. Algún día tengo que rescatar esta pena y esta dulzura, antes que los gemidos de la vida me ensordezcan, y los martillos de la soledad machaquen las verdades, y la enredadera del tiempo enmarañe las siluetas del recuerdo, y yo acabe por dudar si Luciana de veras existió, que la memoria es una trampa, carajo. Éste puede ser el día, puede ser hoy mismo, porque es viernes, o sólo porque sí, o porque esta noche me duele más, o porque hoy el día fue más espeso, o porque existen momentos en que hay que aceptar las rebeliones del alma.
Pero sobre todo porque es viernes, lo que me hace recordar que yo nunca me conectaba a Internet los viernes por la noche, porque sabía que no iba a recibir ningún e-mail de Luciana, era su noche de parranda, si se puede llamar parranda ir a un barcito con unos amigos a discutir de arte pos-moderno y luego terminar la noche en un club danzando hip-hop.
Así que aquel viernes no me conecté y no pude enterarme de que Luciana llegaría el día siguiente, sábado, y me esperaría a las cinco de la tarde en la Plaza del Rossio, junto a las vendedoras de flores. Para caminar contigo por las calles de la ciudad vieja, decía. Para conversar contigo a la orilla del Tajo, decía. Para mirar contigo a los tejados de Alfama desperezándose colina abajo hacia el río, decía. Para ir contigo al Castillo San Jorge y ver a Lisboa antigua desde la Mouraria hasta el Carmo, decía.
Y todo eso porque un día yo le mentí que había estado por esos sitios en una tarde de sábado. No le mentí con intención de engañarla, simplemente dejé que se me escapase una de mis fantasías: salir y andar por ahí, como toda la gente, carajo, caminar por las calles, tomar una cerveza en la terraza de un café, recorrer la ciudad vieja, sentarme a la orilla del río, pasear por los lugares donde todo el mundo va y yo no voy para que nadie me vea.
Fue un error. También fue un error no haberle dicho nada sobre mí. Debí haberle contado. Tal vez las cosas hubiesen sido distintas. Pero cuando su curiosidad se desbordaba en cada línea de sus mensajes y ella quería saber todo con respecto a mi persona, lo que hice fue decirle: Yo no vengo a la red para mostrarme. Ya. No tengo nombre, ni edad, ni profesión, le dije. Sabía mi dirección porque le enviaba libros sobre Historia del Arte, no porque le hubiese dicho.
En vez de molestarse con mi presencia incógnita en la pantalla de su ordenador lo encontró divertido: ¡Tú no existes! Dijo que nunca había tenido un fantasma amigo y que le encantaba la idea. Por eso yo permanecí como una sombra en la frontera entre el silencio y el malentendido. Aunque le dije, cuando intentó seducirme con femeninos sortilegios: Tengo edad para ser tu padre. También eso pareció divertirla: ¡Un fantasma anciano! Y se largó a teorizar sobre las relaciones virtuales: en Internet nadie es lo que dice ser porque –y citaba Ortega y Gasset– un hombre es él y sus circunstancias y en la red no tenemos circunstancias. Habló sobre el lenguaje, el único puente que Internet permite a alguien atravesar. Sobre todo hablaba de sí misma, su vida, sus hábitos, sus gustos, sus proyectos. Y se reía mucho. Yo casi podía escuchar su risa clara en las entrelíneas, la risa desaforada de quien tiene 22 años y todavía no aprendió lo que en la vida nos disminuye y acobarda.
Por eso aquella mañana de sábado continuó como otra cualquiera, indiferente a lo que yo no sabía, mientras hacía mis rutinas. Desayuné, aspiré el polvo, puse la ropa a lavar, limpié la cocina y el baño. No fui a ver si había algún e-mail de Luciana sino pasado del mediodía, ya que los sábados ella se quedaba durmiendo hasta más tarde, fatigada de su escuálida parranda de la noche de viernes, y bien merecía descansar, después de tantas clases en la Universidad durante la semana, con todos aquellos trabajos que debía presentar.
Fue a causa de sus estudios que nos conocimos, ella posteó un mensaje en un foro pidiendo información sobre Almada Negreiros para un trabajo de Historia del Arte y decidí escribirle enviando la foto de un óleo sobre lienzo y un comentario. Ella no sólo me lo agradeció sino que me hizo varias preguntas, que respondí luego de haber consultado algunos libros que había comprado en la ocasión en que, por acaso, adquirí algunas obras de arte, cuando un cliente del despacho de contabilidad donde trabajo tuvo que huir al Brasil después del 25 de Abril y vendió los cuadros por un precio accesible a mis finanzas. En una época de incertidumbres pensé que mis ahorros estarían más seguros colgados de la pared que en una cuenta bancaria.
Fue gracias a eso que conocí a Luciana. Seguimos conversando sobre sus estudios; yo buscaba en Internet las páginas donde ella podría encontrar la información que necesitaba, para ayudarla y ahorrarle tiempo: ella se lo merecía por ser una alumna dedicada, y por lista y por sensata.
Felizmente podía ayudarla. Al principio el Almada Negreiros, los dos Vieira da Silva y el Carlos Botelho me hacían compañía en un silencio elocuente. Aprendí a admirar en Almada Negreiros el cubismo que parecía una narrativa hecha con pincel y tinta; en Vieira da Silva la ciudade laberíntica, indefinidamente repetida, mostrada en mallas y cuadrados; en Carlos Botelho la Lisboa despoblada y silente, pintada en tonalidades sutiles. Luego me deslumbraron mis propias sensaciones al contemplar los lienzos. Finalmente empecé a leer sobre los pintores, sus vidas, sus obras, y los libros sobre Historia del Arte pasaron a constituir otra presencia que hacía la soledad más llevadera.
Todo lo que aprendí lo puse a su disposición porque ella adornaba mi vida como una obra de arte. Tantas virtudes tenía Luciana, además de la belleza de su cuerpo grácil de niña que creció apresurada y de su rostro de ángel huido no se sabe de qué improbable cielo, que yo vi en la fotografía que me envió, con vanidades de mujer hermosa. Pero tampoco era sólo por sus virtudes que yo la ayudaba, sino porque ella traía a mi vida la dulzura del mundo y transformaba mis síntesis últimas en efemérides del corazón. Era manantial y aroma. Una ráfaga de juventud, ternura y júbilo en esta vida sin grandeza que la justifique, que traigo enjaulada en el pecho como una fiera, o como un pájaro.
Pero entonces, volviendo a aquel sábado, luego del mediodía fui a ver el buzón del correo electrónico y encontré el mensaje de Luciana, donde decía que viajaba a Lisboa con unos amigos que venían a ver el partido de fútbol entre Oporto y Benfica y ella aprovechaba para venir a verme. Recordé sus ojos alegres e imaginé el escalofrío en su mirada si me viera. Disfrazaría el espanto, seguro, pero se quedaría triste para siempre, al saberme amordazado en esta maltrecha realidad, y de ahí en adelante cuando pensase en mí sería con pena porque entonces ella ya habría conocido mis malparadas circunstancias –ésas de que Internet me dispensa– y sabría que mi vida sólo puede ser esta condenación irremediable a la melancolía y al exilio del mundo. Y aunque la piedad ya no me hiera porque me habitué a sus alfilerazos, la compasión de Luciana acabaría por desfigurar lo que en mí aún permanece intacto, que es la lucidez.
Ni modo. Yo no iba a subir con ella al Castillo San Jorge, ni mirar con ella los tejados de Alfama, ni atravesar con ella las calles de la ciudad baja hasta la orilla del río, cojeando de esta pierna que ni todos los injertos consiguieron devolver al tamaño normal, con la columna torcida, caído del hombro y del brazo. No iba a andar con ella, acostumbrado que estoy a andar solo, caminando siempre pegado a la pared del lado izquierdo, como suelo caminar, porque es el lado para donde parece que mi cuerpo fue encogido, para que no vean ese lado deformado de mi rostro, porque la deformación asusta y horroriza. No es que caminar pegado a las paredes sea salvaguarda absoluta contra las miradas, porque a veces alguien se asoma a una ventana, o va a salir por una puerta, y entonces se encuentra con mi rostro y de pronto desvía la mirada para que yo no vea lo que piensa, y aun peor –porque nadie piensa mal de una persona deformada– para que yo no note lo que siente, porque a todos les duele la deformación ajena, aunque sólo sea por el pavor de que les hubiera pasado algo semejante.
Así que después de leer el mensaje de Luciana me quedé no sé por cuánto tiempo sentado cerca de la ventana, intentando dar cobijo a mis pensamientos desamparados, mirando el cielo de Abril sobre los tejados de Campo de Ourique, en aquel sábado que debería ser igual a los demás y no lo era, y pensando sobre mí mismo que debería ser igual a los demás y no lo era, y por eso no iba a encontrar a Luciana que estaría junto a las floristas en la Plaza del Rossio a las cinco de la tarde, mirando el entorno, buscando encontrarme en medio de los turistas que se pasean entre las fuentes y las terrazas de los cafés, ahuyentando a las palomas con sus pies de peregrinos y los estallidos de sus cámaras fotográficas; pensé que miraría a cada uno que caminase en su dirección, intentando adivinar si era yo, su fantasma amigo por fin materializado; pensé en la decepción en su semblante al constatar que nadie se le acerca diciendo “hola, qué tal”; pensé en su rostro ensombrecido por no entender cómo era posible que yo no la quisiese encontrar; pensé en su tristeza incrédula porque me había dicho muchas veces que confiaba en las personas y si había algo en el mundo capaz de causarle horror era la indiferencia.
También pensé en las mentiras que podría escribirle después, para explicar porqué no había comparecido al encuentro, sabiendo de antemano que me sería difícil disfrazar la evidencia de que no me está permitido cruzar la frontera entre el mundo real y el mundo virtual. Y tuve miedo de quedarme sin ella para siempre, sin sus mensajes contando la vida, comentando el mundo, enredando los sueños, descuartizando las realidades, esgrimiendo el absurdo, preguntando lo improbable y aceptando lo imposible como respuesta; sin Luciana para encender farolas en mis neblinas; sin Luciana para despejar recuerdos en el calidoscopio del olvido.
Sin embargo, cuando en mi viejo y sofisticado reloj italiano –una antigüedad que alguno de mis antepasados compró en un momento de romanticismo y que heredé junto con algunas deudas probablemente debidas a los mismos arrebatos de la imaginación– sonaran las cinco campanadas, un destello de imprudencia alumbró mi corazón debilitado por la impiedad del minutero y salí tan de prisa cuanto pude, porque ya había llegado a la conclusión de que por lo menos podría ver a Luciana sin acercarme demasiado, o tal vez sí, casualmente, para sentir el olor de sus cabellos que yo adivinaba de sándalo y canela. Por cierto arriesgaba a que ella me viese, pero no sabría quién era o, en la peor de las hipótesis, me miraría con pena y con esa mirada de quien no se hace la mínima idea de lo que siente una persona cuya mitad del cuerpo fue destruida en un accidente y la otra mitad se quedó entera para cargar con la parte mutilada.
Así que fui, no a su encuentro, sino a un encuentro conmigo mismo en algún lugar donde ella también estaría. Llegué quince minutos después de las cinco, y al principio me quedé parado junto de la fuente desde donde se avista a las floristas, mirando alrededor como quien compareció a una fiesta sin haber sido invitado, con los ojos recorriendo miradas extrañas y todos los sentidos asustados en la expectativa de que una de las miradas fuese la que yo buscaba. Por varias veces creí que alguna muchacha era Luciana pero ninguna tenía el aire de quien combinó un encuentro con alguien, todas atravesaban la plaza apuradas en dirección a la Calle Augusta, o paseaban acompañadas, por unos momentos, antes de ir a sentarse en las terrazas de la Confitería Suiza o del Café Nicola.Y Luciana no vino. Pensé que tal vez hubiese estado y se habría ido al ver que a las cinco yo no estaba esperándola. Rememoré todos los detalles de su mensaje y atravesé la Baja por la Calle Augusta hasta la Calle Concepción donde cogí el tranvía e iba mirando por las ventanas a un lado y al otro, con la atención puesta en el paseo por donde ella podría ir caminando. En la calle del Limonero me bajé del tranvía, subí con dificultad las callejuelas de adoquines hasta el Castillo y busqué a Luciana en los paseos bajo los árboles, junto a las murallas, entre las ruinas. Entonces volví a la Baja y atravesé la larga extensión de la Plaza del Comercio, ya arrastrando la pierna izquierda más que cojeando, porque me dolían los huesos, los míos y los injertados, de tanto recorrer espacios buscando a una muchacha por oler su cabello de sándalo y canela; sobre el río el cielo plateado de Lisboa centelleaba, pero Luciana no estaba allí.
Volví al Rossio caminando penosamente y las vendedoras de flores empezaban a retirarse con sus cajas vacías y algunos ramos de claveles rojos que habían sobrado de la euforia de Abril. Anochecía y el cielo ya estaba sucio de púrpura sobre Alfama cuando cogí el autobús para volver a casa. Por el camino vine pensando que tal vez hubiese sido mejor de esa manera, que algún hado solidario me había protegido de mirar a Luciana para tener que olvidarla después; pensé que a pesar de mi inconmensurable descreimiento en todo lo que no sea obra del azar, tal vez hubiera un destino conduciendo el camino de las personas hacia encrucijadas donde acontecen cosas en la medida en que las merecen, y sólo a veces, por un equívoco cósmico, aconteciera algo como lo que me sucedió, que yo sé que no lo merecía, carajo, porque, como es debido a cualquier ser humano, si hubiese justicia bajo el sol lo que yo merecía era no haber sobrevivido.
Recuerdo haber pensado en guardar la pena infinita por no ver a Luciana para los días siguientes –pues debemos cuidar que la amargura llegue despacio- porque al llegar a casa yo no estaba más triste de lo que acostumbro estar. Mi vida seguiría siendo igual y al fin y al cabo no estaba mal que la vida fuese una sucesión de olvidos y recuerdos persiguiéndose sin treguas: cuando un tipo llega a los cincuenta años desacostumbrado a los sobresaltos, sin posibilidad de que haya cualquier cambio en lo cotidiano y con la certidumbre de que el futuro viene con la garantía de ser la repetición fiel del pasado, un día diferente es una catástrofe insoportable.
Era en eso que pensaba cuando, al meter la llave para abrir la puerta, me di cuenta de que la cerradura había sido forzada. Al encender la luz ya presentía que en la pared sólo encontraría la mancha blanquecina de los lugares vacíos donde habían estado los cuadros que poblaban mi soledad. Ni siquiera el viejo reloj italiano había sido dejado para compasar la mortalidad de las horas.
Nunca más tuve noticias de Luciana.








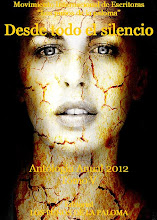













.jpg)
















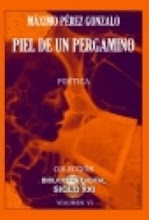



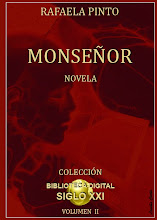

















2 comentarios:
Esta historia, si que la recuerdo, ¿te acuerdas de ponerle final a una historia? que ideas más magníficas tienes, leerte la verdad es entrar en un mundo de magia. Eres mágica con la idea y la letras. Un gusto mi querida amiga, un placer estar de paseo por aquí. Mis besos, para ti siempre, muas.
Freya.
Freya, amiguísima, qué contenta me pongo al saber que recuerdas el episodio de la historia sin final que publiqué en nuestro foro. Como ves, después de más de un año consegui engendrar un final sorpresivo para una historia que había interrumpido en el penúltimo párrafo.
Feliz por saberte aquí, te abrazo con todo el cariño que me mereces.
Publicar un comentario